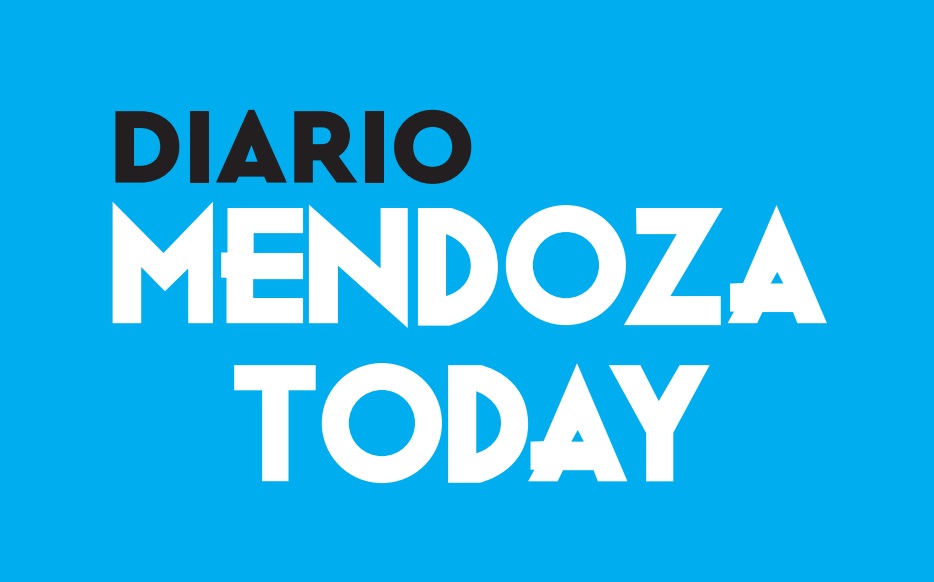El cartel de las estación de trenes es un rectángulo oxidado con letras apenas legibles que hace ya demasiado tiempo fueron blancas: Quiñihual, en la provincia de Buenos Aires.
Solo quedan tres puertas altas y cerradas, un techo colorado que termina en un alero que nadie usará para guareserse, un aviso que anuncia algún proyecto cultural. Por allí, alguna vez, pasó el tren. En ese lugar hubo voces, abrazos, uno que otro paso cansino.
Quiñinual es hoy un pueblo fantasma. Podría decirse también que es un paraje sin vida sino fuera porque justo enfrente de la estación está el almacen de ramos generales, y que allí vive Pedro Meier, el único habitante de aquella aldea que supo tener un cacique y la prosperidad del ferrocarril, la hacienda y una escuela, una canchita de fútbol y toneles con vino que llegaban desde Mendoza.
“En el paraje El Triunfo, a 17 kilómetros de acá, mi padre y mis tíos tenían campos. Cuando vendieron mi padre compró, en 1964, el almacen con 100 héctareas al fondo. Yo tenía 7 años y desde entonces vivo aquí. Pero ahora lo hago solo, ya que soy el último habitante que quedó en el pueblo”, cuenta Pedro a Télam con voz queda pero animada.
Pedro tiene hoy 64 años y no está del todo solo. Lo acompañan dos perros, Bicho y Benicio, de sólo cuatro meses; un celular que sólo funciona en la cocina, donde puso un amplifacador de señal (“Si alguien me llamó y tengo buena señal, le devuelvo la llamada, sino espero a que me llame de nuevo”); y la pampa que parece infinita pero termina en un cielo todavía más grande y diáfano, apenas interrumpido, allá lejos, por las sierras de la Ventania.
Pero la soledad también se alimenta con otros. Cada atardecer el almacen recibe a sus habitués. La vida se llena de posibilidades. “Cuando la gente deja el trabajo en el campo -cuenta Pedro- se aparece a tomar algo, a conversar, a jugar a las cartas”. Y más: “Los fines de semana a veces hacemos asado, con alguna gente de afuera, incluso algún festejo de cumpleaños”.
Al costado del camino
El pueblo donde vive Pedro Meier está sobre en la serranía austral de la provincia de Buenos Aires. A 502 kilómetros de la Capital Federal, a 100 de Pigué, a 55 de Coronel Suárez. Sin embargo, para poder llegar a destino las referencias son otras: hay que dejar la ruta provincial 76 y costear las vías del tren muerto durante siete kilómetros, por el camino de tierra. No hay cartel indicador, pero se está en Quiñihual.
Si el viajero llega a la mañana, o en la primera tarde, es muy probable que nadie lo reciba. Por la mañana Pedro va campo adentro a revisar la aguada y la hacienda. Por la tarde vuelve a controlar alambradas y hacer las tareas pendientes. Recien después de las cinco abrirá la pulpería. Así una y otra vez, sólo él, desde hace casi 20 años.
Pedro también se ocupa de atender a quienes movidos por la curiosidad o el interés llegan a conocer el pueblo que lo tiene como único habitante. “Llega mucha gente movida por la historia del pueblo, que quiere que le cuente cómo es la vida acá”, detalla Meier, que no es tímido pero sí “de pocas palabras”.
“Muchos quedan sorprendidos por silencio y la tranquilidad, por la belleza de la naturaleza. Es verdad que después de un par de días, quienes están muy acostumbrados al ruido y al ritmo de la ciudad, empiezan a impicientarse”, reconoce.
Juan Meier y Catalina Schuert eran descendientes de alemanes del Volga que se asentaron en la Colonia Santa María, en el actual partido bonaerense de Coronel Suárez. Allí tuvieron ocho hijos, entre los que se encuentra Pedro, quien atravesó toda su primera infancia en la colonia.
Cuando los Meier llegaron a Quiñihual, a mediados de los años 60, el pueblo y los alrrededores tenían poco más de 700 habitantes. Había una escuela, un destacamanento policial, puestos para mantener los caminos, herrería e inculso una cancha de fúbtol con su Quiñihual Football Club.
“Era como una ciudad”, recuerda Pedro. Y el almacen de ramos generales su corazón, ya que está ubicada justo enfrente a la estación de trenes, columna vertebral de la villa. Era una línea que se desprendía del ferrocarril que unía Rosario con Puerto Belgrano, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
“En el almacén vendíamos de todo. Venían de las estancias a comprar mercadería para todo el mes. Había un movimiento como el que hoy tiene un supermercado grande. Mi padre tenía tres personas trabajando y no daban a vasto”, recuerda Pedro.
“En ese entonces se vendían muchas cosas sueltas, que había que envasar, como la yerba y el azucar. Me acuerdo que el vino llegaba en tren desde Mendoza. Y se vendía vino suelto en cantidad”, añade.
A Quiñihual llegaban campesinos, trabajadores rurales y empleados del ferrocarril. “En aquellos años -recuerda Meier- había muchos lanares y eso generaba mucha mano de obra. Coronel Pringles, a 30 kilómetros, era la capital de la lana. También se movía mucho la hacienda. Los primeros años se cargaba la hacienda en el tren, ovejas y vacas. Después llegó el camión y de a poco se fue desarmando todo”.